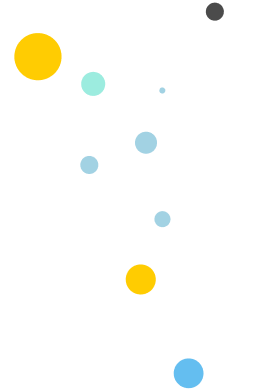
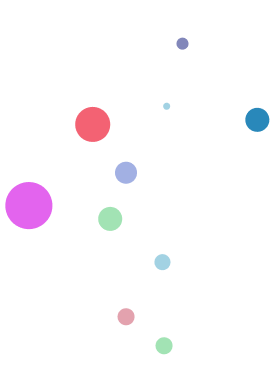

Ella nació en 1863, mediados del siglo XIX, cuando nuestro país daba los primeros pasos en su proceso de crecimiento y modernización, modernización lenta y difícil cuyos rasgos harían sonreír a cualquier niño de hoy. Fue justamente ese año de su nacimiento cuando se inauguró la línea férrea que unió Santiago con Valparaíso y faltaban aún dos décadas para que en 1883, la magia de la luz eléctrica iluminara la Plaza de Armas de la capital. Fue también ese año de 1863 cuando Chile –país de catástrofes- vivió una de sus más grandes tragedias al incendiarse el 8 de diciembre –el día de la Virgen- la iglesia de La Compañía, muriendo en su interior alrededor de dos mil personas.
Santiago –con alrededor de ciento sesenta mil habitantes- (Hoy 7 millones) era ya en ese entonces una ciudad de contrastes, con una infraestructura en servicios básicos y de salud claramente precaria.
De partida, los niños nacían en las casas. Las maternidades eran casi inexistentes y la mayoría de los partos no tenían asistencia profesional, sino la de parteras o comadronas. Por otra parte, la pobreza, ignorancia y falta de higiene en los sectores populares, unida a la carencia de un sistema de salud pública y de una alimentación sana, resultaban nefastas para el desarrollo demográfico. De hecho, hasta muy entrado el siglo XIX, la mortalidad en general, era muy alta y la mortalidad infantil, -diez veces mayor en las familias pobres- fluctuaba entre 250 a 300 niños por mil nacidos vivos, siendo común que las madres sufrieran la pérdida de uno o más hijos al nacer.

Josefina tuvo la suerte de nacer en un hogar acomodado y bien constituido, recibiendo desde el primer día el cuidado de sus padres, Marcial Alberto Martínez Cuadros y Constanza De Ferrari Prieto, ambos provenientes de importantes familias de provincias, con un buen pasar económico y una esmerada educación.
Gracias a la carrera diplomática de su padre, Josefina tuvo –desde muy joven- la posibilidad de viajar por el mundo, no sin antes recibir una excelente formación escolar que le fue confiada a la Congregación de los Sagrados Corazones. El colegio funcionaba en la calle Maestranza –hoy Portugal- donde se edificó un hermoso establecimiento que actualmente es sede de la Escuela de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad Mayor.
Entró allí a los 12 años cuando ya había recibido -como se estilaba en la época- las nociones de una educación elemental en su propio hogar. Ahora, debía completar su formación adquiriendo y reforzando los conocimientos, valores y disciplina propios de un colegio católico orientado sólo a niñas.
El día a día de Josefina –que entró allí como interna- era reglamentado con la rigidez propia de un convento. De hecho, la vida de las pupilas, no era tan diferente del de las propias religiosas: la distribución del tiempo era fundamental y el Reglamento prescribía todas las actividades del día. Había que levantarse antes de las seis de la mañana para comenzar el día con oraciones, estudio y Santa Misa antes de pasar a desayunar. Se buscaba “inspirar a las jóvenes el amor a la religión, enseñarles la práctica de los deberes que ello impone, formar sus corazones a las virtudes cristianas, comunicarles sentimientos generosos y elevados, adornar su espíritu con conocimientos variados y útiles y realzar dicha instrucción con el adorno de las artes y el agrado.”
Josefina permaneció en el colegio hasta 1880, años que marcaron su alma adolescente y la guiaron en la senda del compromiso para con los más necesitados que mostró posteriormente a lo largo de su vida. La adquisición de hábitos, piedad y amor al prójimo fue junto al modelo de familia, un fuerte aliciente para que ella intentara ser una mujer virtuosa. Fue en efecto al alero de esta institución donde reforzó su fe y cosmovisión cristiana que priorizaba -en aquellos que tenían más- la responsabilidad de preocuparse por quienes más lo requerían.
Entre sus compañeras de curso y amigas para la vida, destacaron las hermanas Magdalena y Aurora Mira Mena, quienes, pasado el tiempo, fueron consideradas las pioneras de la pintura femenina en Chile; las nietas de Andrés Bello, Ana Luisa y Hortensia Bello Rozas y también las de Isidora Zegers, destacada compositora y fundadora de la Academia Nacional del Conservatorio de Música.
Concluida su formación se trasladó con la familia a Washington y luego a Londres. Con una mirada cosmopolita y mucho más abierta que la que tenía la mayoría de las mujeres de su época, Josefina regresó a Chile. Pese a ser una joven culta, bonita y elegante, esta vida itinerante junto a su familia, le impidió establecer una relación estable y contraer matrimonio, dedicándose al cuidado de sus padres y a la acción social.
Fue en este período, cuando comenzó a tomar verdadera conciencia de los problemas sociales y de salud que aquejaban a gran parte de la población de un Chile que había aprendido a querer desde lejos. El contraste de calidad de vida entre la realidad chilena versus la que había observado tanto en Estados Unidos como en Europa era demasiado fuerte como para soslayarla.
En efecto, a fines del siglo XIX era sólo una élite la que podía gozar de algunos de los adelantos que estaban llegando al país. Para la mayoría de la población la existencia cotidiana continuaba siendo miserable. Bastaba salir unas pocas cuadras de lo que constituía el centro residencial de los sectores altos de la sociedad donde ella vivía, para encontrarse con hombres, mujeres y niños que deambulaban sin norte, andrajosos y subalimentados. En los barrios cercanos, campeaba la miseria, la suciedad y la enfermedad.
Aparte de la viruela y el cólera, la más común de las enfermedades y la que más defunciones provocaba era la tisis o tuberculosos pulmonar que entre 1859 y 1883 había causado más de 41.000 muertos de un universo de 160.000 registrados en los hospitales chilenos, es decir, más del 25% del total. Esta enfermedad –considerada una verdadera plaga social- atacaba con mayor crudeza a los más pobres dadas sus paupérrimas condiciones de vida e inexistencia de hábitos mínimos de limpieza y hacinación. Lo peor era que éstos, o no podían tratarse medicamente o lo hacían cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Contribuía a la mortandad de estos enfermos el que en Chile la enfermedad se presentaba con extrema violencia, bastando unos pocos días para terminar con la vida del paciente, el cual, generalmente, era abandonado debido al pánico al contagio. En el caso de los niños, los médicos insistían que sus muertes prematuras se debían mayoritariamente –y no sólo por esta enfermedad- a la ignorancia de sus padres, al gran número de nacimientos ilegítimos abandonados a la orfandad y a las pésimas condiciones de viviendas y alimentación en que vivían.
Pese a esta cruda realidad, la asistencia pública a los más pobres no era considerada tarea del Estado y eran las instituciones benefactoras de carácter privado las que –asumiendo un rol subsidiario- debían encargarse de suplir este grave drama social.
De hecho, la filantropía, que se expresaba fundamentalmente a través del concepto de caridad cristiana, seguía siendo uno de los pilares fundamentales de la idea de salud pública y estaba tan arraigada en las élites que éstas sentían que era una obligación moral cooperar a sustentarla con acciones de todo tipo. De hecho, los hospitales –que no sólo eran centros de atención de enfermos, sino recintos filantrópicos donde se recibían a huérfanos, ancianos e inválidos- se financiaban principalmente gracias a donaciones particulares de ciudadanos prominentes que organizados en Juntas de Beneficencia, eran además los encargados de llevar adelante su administración.
En este contexto, las mujeres de sociedad cumplían un importante rol. Varias de ellas comenzaron a involucrarse de manera activa en el espacio público, especialmente en el área de salud. Nadie discutía que –en su calidad de mujeres- poseían ciertas cualidades naturales como la compasión y la dulzura que les permitían atender de mejor forma las necesidades de niños y enfermos. Tampoco se discutía su sentido de compromiso. Era común que incluso aquellas que no poseían estos rasgos, participaran en los eventos sociales destinados a recaudar fondos para todo tipo de cruzadas de apoyo a los más desvalidos.
Josefina no fue una excepción, aunque en ella, el sentido de responsabilidad y compromiso siempre fue mucho mayor y más vital. El hecho mantenerse soltera, de no tener hijos, de conocer otras realidades pero por sobre todo, entender que no bastaba con ayudas circunstanciales, la llevó a donar la fortuna heredada de sus padres, escribiendo en 1918 de su puño y letra su testamento.
Mujer culta, versada y de gran carácter, antes de su redacción analizó y estudió diversas opciones, llegando a la conclusión que lo mejor era destinarla a una sola gran obra de notoria utilidad: un hospital para niños tuberculosos de ambos sexos.
Gracias a su generosidad, cientos de niños de escasos recursos pudieron tener una atención adecuada y hoy, que la enfermedad está casi desterrada, contar con un establecimiento que adecuado a las necesidades de estos nuevos tiempos, trata serias afecciones respiratorias. Ubicado en esta populosa comuna de Puente Alto y administrado por la fundación que lleva su nombre, este hospital es ejemplo de profesionalismo y abnegación.